VISLUMBRES
Abelardo Ahumada
Este martes 18 de junio fue un aniversario más del terremoto que en esa misma fecha, en 1932, aterrorizó a los colimenses. Pero de muy poco nos podría servir el mencionar este dato sin tomar en consideración el hecho de que el mes de junio de aquel año memorable ocurrieron tres terribles terremotos “al hilo”. El primero, “de intensidad 6, según la escala de Richter”, acaecido hacia las 4:30 de la madrugada del día 3; el segundo, de intensidad 7 en la misma escala, sucedido a las 4 de la mañana, el 18 y el tercero, de menor intensidad, pero de mayor duración, que sucedió hacia las 7 horas, del 22.
Los datos más relevantes sobre el primero dicen que fue trepidatorio, que su epicentro se localizó a 50 km de profundidad en un sitio cercano a la actual mina de Peña Colorada, y que se originó por la fricción entre la Placa Continental y la Placa de Cocos.
Respecto al segundo, se afirma que también fue trepidatorio, pero más intenso que el anterior y provocado por la misma causa. Que su epicentro se localizó también a 50 km de profundidad, bajo el Rincón de López, en Armería. Y del tercero se afirma que su epicentro se localizó a más de 30 km mar adentro, entre Cuyutlán y Manzanillo.
Relatos y testimonios que pasaron de padres a hijos, o de abuelos a nietos, cuentan que ese convulso e increíble mes la gente vivió “con el Jesús en la boca” y que, como por esos años no había ni siquiera radio que les informara, muchos paisanos llegaron a creer que los estremecimientos terrestres que les tocó padecer fueron “castigo de Dios”, o “señales del fin del mundo”.
Más acá de todas esas temibles consideraciones se sabe también que en la pequeña ciudad de Colima (en donde el Censo de 1930 registró sólo 21 mil 117 habitantes), hubo 10 muertos y 98 heridos, con multitud de casas dañadas total o parcialmente.
Se presentaron algunas réplicas de cierta consideración y ello motivó a que muchísimas personas decidieran instalar sus catres o sus petates en los patios y los corrales que por entonces era común que hubiera en casi todas las casas; pero otros se salieran a dormir en las calles empedradas, donde sólo había muy pocos coches y camiones. Pudiéndose ver en las noches posteriores, a numerosas familias iluminándose con “aparatos” de petróleo, ocotes y fogatas, departiendo aún en medio del gran temor que los agobiaba.
Pasaron algunos días, los escombros se fueron limpiando, algunas casas se comenzaron a reparar, el temor comenzó a disminuir y los ánimos a relajarse pero, oh sorpresa, casi a la misma hora, en la madrugada del día 18, un sismo claramente más intenso que el del día tres, estremeció de nuevo la región, y entonces sí el terror se manifestó, provocando que un mayor número de familias se trasladaran a vivir en improvisados albergues bajo los árboles del parque Hidalgo, de los jardines de Colima y Villa de Álvarez, o en donde no hubiera un horcón, una viga, una teja o un adobe que les pudiera caer encima.
No sobra decir que algunos de los edificios y las casas que habían quedado maltrechos por el primer terremoto terminaron por arruinarse, pero nadie, sin embargo, llegó a pensar que tras de la presentación de aquel insólito segundo sismo pudiese haber otro más, pero así fue. Y ése, como dije en el párrafo inicial, aconteció el día 22, al filo de las 7 de la mañana, cuando ya casi todo mundo estaba despierto y levantado, por lo que no hubo ni un solo muerto en ese momento.
Se dice que este tercer sismo provocó un gigantesco oleaje que se arrojó sobre la costa unos pocos minutos después, pero antes de comentar sobre lo que ocurrió con esta otra fase el fenómeno, permítanme hacer una digresión histórica.
DIFERENCIAS ENTRE TERREMOTOS Y MAREMOTOS. –
De conformidad con lo que de niño escuché decir a mi padre y a otros señores ya grandes, la gente de aquellos años solía relacionar los terremotos con las erupciones volcánicas e ignoraba la existencia de las hoy famosas “placas tectónicas” que, según los científicos, son lo que explica que mediante sus choques y frotamiento haya, por un lado, violentas resonancias que se transforman sismos y, que se derritan, por otro, miles de toneladas de las piedras que constituyen ambas capas y se forme la lava que surge más tarde por las chimeneas volcánicas.
Pero independientemente de cómo haya sido, lo cierto es que cuando el epicentro de los sismos ocurría en la zona continental, la gente les decía “terremotos”, y que, cuando el epicentro de localizaba bajo el mar, les decía “maremotos”. Aplicando enseguida, sin diferenciar una cosa de otra, ese último nombre a las olas gigantescas que aquéllos suelen provocar, y que actualmente se conocen como tsunamis, nombre de origen japonés.
Relacionado con esto he podido leer antiguos documentos que nos demuestran que los efectos de los maremotos no eran desconocidos por nuestros antepasados, y como muestra les transcribiré un testimonio que casualmente halló el padre Florentino Vázquez Lara en el archivo parroquial de la costera población de Tecomán:
De conformidad con dicho testimonio, anotado “de puño y letra” por el señor cura José Antonio Enríquez del Castillo, párroco de aquel lugar, “desde el 5 día de noviembre de 1816 comenzó a temblar” y “¡duraron ocho días unos fuertes temblores”! Habiendo sucedido que, como remate de ellos, “el mar se salió más de seiscientos pasos e inundó las salinas de San Pantaleón” y las demás de nuestro litoral.
Complementando estos valiosos informes el asustado párroco anotó pocos días después: “El día 13 de noviembre del año de 1816, a las dos de la mañana, salió el mar con tanta prosperidad y fiereza que [la ola] traía el alto de 60 codos (unos 27 metros); el que sólo por milagro que yo he presenciado, que ratifico, creo y venero, hizo retroceso el agua… [La cual] aniquiló todas las trojes de sal, quedado arruinados y arenados todos los salitres”.
EL MAREMOTO DE CUYUTLÁN. –
Volviendo al tema que hoy nos ocupa diré que conjuntando los datos expuestos en los testimonios que me tocó escuchar, con los apuntes, noticias o crónicas que me tocó leer sobre los efectos que provocó el “maremoto”, hay suficientes bases para afirmar que la enorme ola que surgió en una primera instancia no sólo pasó muy muy por encima de las dunas paralelas a la playa, sino que abarcó entre 15 y 20 kilómetros de ancho, teniendo casi en el centro de la misma al pueblo salinero de Cuyutlán, al que devastó. Pero vayámonos a los hechos:
En primer término debo manifestar que de conformidad con una ancestral costumbre, todos los salineros de nuestras costas solían dar por terminada la zafra a mediados de junio, o antes si comenzaba a llover, y que en ese año no fue la excepción, por lo que habiéndose ya retirado del pueblo la mayoría de las familias y vuelto a sus lugares de origen, el maremoto no cobró tantas víctimas como podría haber cobrado si la ola (o las olas gigantes) se hubiesen formado el día 3 y no el 22, como aconteció.
Mi tía Carmen Ahumada Salazar, nacida en 1910, y ya con 22 años en su haber en aquel día, me platicó a finales de la década de los 60as, que dos o tres días antes del terremoto del día 18, su papá, su mamá, la mayoría de sus hermanitas y ella misma, se habían trasladado por tren desde Cuyutlán a Colima, y en un carretón de renta hacia Villa de Álvarez. De tal manera que cuando sucedió el segundo terremoto de aquel terrible junio, los sorprendió durmiendo en su casa, situada en el barrio de La Frontera, muy cerca de la orilla norte del pueblo: “Se nos cayó el muro de adobe del cuarto grande que daba hacia la calle, pero con tan buena suerte que nadie salió herido. Pero mi mamá, como estaba algo enferma, no alcanzó a levantarse de la cama, y se quedó en ella con las latas (o los polines) de ese lado del cuarto haciendo como una especie de triángulo entre la pared y la cama, sin provocarle más que tremendo susto”.
Por otra parte, muchos años después, durante el velorio de un pariente común, mis también tías, Soledad Ahumada Salazar y Teresa Ahumada Berján, más jóvenes que mi tía Carmen, me platicaron que ellas fueron unas de las pocas mujeres que aun después de terminada la zafra se quedaron unos días más en Cuyutlán porque tenían hermanos, o mozos de ellos, realizando las últimas faenas relacionadas con sus pozos salineros, y ellas les tenían que tortear y preparar sus bastimentos.
Me contaron que aquel día 22, “ya bien amanecido, y cuando casi estábamos terminando de tortear, sentimos otro temblor, más ligero que los anteriores, y realmente no le hicimos caso porque como vivíamos en una casa de palapa, sabíamos que el techo no se nos iba a caer encima y seguimos con nuestras tareas pero, al rato, oímos primero un ruido muy feo que no nos pudimos explicar y luego un trac, trac, como de palos y ramas que se iban quebrando y que se iba oyendo cada vez más fuerte… Dejamos entonces el comal y los metates, y corrimos a la calle.
No te podemos decir que lo que vimos venir hacia nosotros era un río, porque sería poco decir, sino una gran corrientada que venía tumbando todas las casitas y las enramadas que estaban más cerca del mar que la de nosotras. ‘¡El mar se salió, el mar se salió!’ Oímos que gritaban algunas voces de la poca gente que había quedado en el pueblo y, después de quedarnos unos instantes tiesas, inmóviles por la impresión, tratamos de correr hacia la vía del tren, pero el agua finalmente nos alcanzó, aunque ya sin fuerza, mojándonos hasta la altura de nuestras piernas… ¡Fue un sustazo! ¡El agua llegó hasta el talud de la vía! ¡Mira, había pescados, tortugas, jaibas y yo creo que hasta tiburones chapaleando en la laguna que se formó! Pero lo más triste fue el ver algunos cuerpos humanos flotando en aquel charconón tapizado de palos, palapas, tablas, muebles y pedazos de ropa”.
En algún tiempo intermedio entre los dos relatos, mi papá me platicó también que él era, en ese tiempo, el encargado de la pequeña oficina de correos que había en Cuyutlán, y que dicha oficina estaba ubicada “en un cuarto del Hotel Ceballos que don Enrique, su dueño, papá de mi amigo el Caco Ceballos, nos prestaba en cada temporada”.
“En ese tiempo había, casi enfrente del mismo Hotel Ceballos, pero ya sobre la playa, una enramada de palapa, que hacía las veces de fonda en la mañana y de restaurante de mariscos a la hora de la comida, a la que yo, a veces, solía ir a desayunar cuando no alcazaba a hacerlo en la casa de la familia. Pero yo también ya había cerrado la oficina y me había vuelto a Colima”.
“Los dueños de aquella fondita eran un señor y una señora muy platicadores y buenas gentes con las que yo me llevaba muy bien, y ellos se quedaron todavía unos días más en su negocio para darle servicio a los pocos turistas que todavía llegaban, y a los trabajadores que aún no se habían retirado. El señor fue arrastrado por aquella ola y se quebró la columna al topar con el tronco de una palma. Pero la señora, nacida o criada desde niña en Cuyutlán, era una muy buena nadadora, milagrosamente se salvó, y me platicó a mí su versión después”.
“El otro hecho fue que no muy lejos de allí, junto a donde ahora está el malecón de Cuyutlán, un señor y creo que dos muchachos La Villa, estaban lavando sus costales de sal en la orilla del mar cuando sucedió el terremoto, al que no le dieron ya mucha importancia por estar situados lejos de donde les pudiera caer algo encima. Ese señor sobrevivió también y platicaba que un rato después del temblor, él y los muchachos comenzaron a observar que el agua con que habían estado lavando los costales bajó notablemente de nivel, y que ya no pudieron trabajar en eso porque, según observaron, ‘el mar se estaba retirando hacia adentro’.
Dijo también que él supuso que se “iba a salir el mar” y que echaron los tres a correr hasta donde tenían un camioncito de los que echaban andar con una palanca de manivela, para tratar de salvarse, y que se fueron ‘pite y pite’ por la calle principal de Cuyutlán, gritando ‘¡Se va a salir el mar, se va a salir el mar!’. Hasta que la gigantesca ola les fue a caer justo encima de la parte trasera del camión, en el momento mismo en que estaban tratando de pasar la loma en donde se hallaba enclavada la capilla del pueblo, arrastrándolo a él con todo y vehículo en diagonal por la siguiente manzana hasta depositarlo, vivo pero asustado, más o menos en donde hoy está la escuela primaria. Pero sólo a él, porque a los dos muchachos que se habían ido parados en ambos estribos ya no los volvió a ver jamás”.
El doctor José Salazar Cárdenas, villalvarense también, a quien le tocó ser médico de los salineros durante un par de temporadas a principios de la década de los 50as, recogió asimismo algunos otros testimonios que publicó en 1989, y en los que describe con mayor detalle que yo una buena parte de lo que ocurrió ese día, señalando que, de no haber sido porque la mayor parte de las familias de los salineros ya se habían ido de allí, aquella hubiera sido la más tremenda catástrofe que por dichos fenómenos se hubiera padecido en Colima.




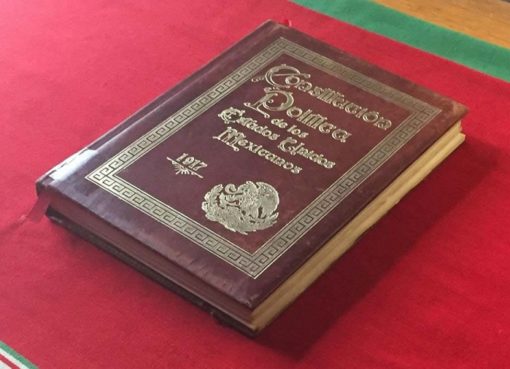

Comment here