Séptima parte
Abelardo Ahumada
EL SEGUNDO BROTE DE LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA. –
Pese a todo lo que llevamos visto, nunca ocurrió que durante el brote de la epidemia de “fiebre amarilla” 0acaecido en 1883, los sepultureros se vieran imposibilitados para “cavar las fosas necesarias” en el cementerio municipal. Como sí ocurrió, sin embargo, durante el verano de 1884.
Pero no adelantemos vísperas y enterémonos, mejor, de algunos otros interesantes eventos ocurridos a la par que aquéllos:
El primero al que me quiero referir lo sacó a la luz en 1988, la entonces muy joven investigadora Dhylva L. Castañeda Campos, en el Capítulo IV de un libro colectivo del Archivo Histórico Municipal de Colima, dirigido por José Miguel Romero de Solís, que se titula “Los años de crisis de hace cien años, Colima 1880-1889”.
El subtítulo que Dhylva utilizó se refiere precisamente “La Fiebre Amarilla y sus repercusiones” [principalmente en Manzanillo y Colima]. Y en él menciona de forma puntual que aun cuando las autoridades estatales negaron que la enfermedad que estaba pegando en Manzanillo fuera contagiosa, y se tratara de dicha fiebre, en septiembre de 1883 ordenaron la colocación de un “cordón sanitario” junto a la Hacienda de Periquillos, en la ribera del Armería para evitar que la gente que venía huyendo de Manzanillo llegara a Colima.
La investigadora se preguntó en ese trabajo por qué, pese a haber dado los avisos que se comentaron, las autoridades de la época trataron de impedir o al menos “controlar la emigración de personas infectadas a otros lugares de la entidad”. Pero yo, que soy más novelero que historiador, primero me preocupé por la reacción de la pobre gente a la que le estaban impidiendo pasar y huir de la muerte, y luego me reí, porque, conociendo el terreno, deduje que aun cuando sí les hubiesen impedido el paso por el tramo del Camino Real que iba a Manzanillo o a las salinas de Cuyutlán, les quedaban expeditas otras opciones, como la de irse simplemente caminando por la orilla de la playa hacia Tecomán e Ixtlahuacán; como la de irse por el antiguo trazo del Camino Real, que pasaba por la gigantesca hacienda de Miraflores hacia el rancho de La Sidra y la hacienda de El Agua Zarca en Coquimatlán; o por el camino de la hacienda de Santiago hacia El Mamey.
El hecho, sin embargo, fue que la dichosa enfermedad ya se había infiltrado hacia la capital del estado y otros pueblos, viajando por ejemplo con algunos de los numerosos arrieros que llevaban la mercancía recogida en el puerto no nada más a Colima y Guadalajara, sino incluso más lejos. Pero lo cierto, también, es que entre todo lo malo que se tuviese que contar, también hubo una feliz repercusión: me refiero a que algunos de los miembros ilustrados de las clases pudientes de Colima, que habían tal vez leído “El Decamerón”, de Giovanni Boccaccio, recordaron que en una parte de la novela, y ante la mortífera presencia de “la peste”, se menciona que algunos de sus protagonistas decidieron irse a las tierras altas del reino italiano en donde se desarrolló la trama, logrando salvarse de la muerte. Y que, movidos por la misma idea, dichos paisanos decidieron salir de Manzanillo y Colima en busca de tierras más altas y un poco más frías; eligiendo, entre otros lugares Comala, Alcaraces y Tonila, pero con más frecuencia, el diminuto pueblo de Guatimotzin (antes San Jerónimo, y actualmente Cuauhtémoc), en donde, una vez que transcurrió la epidemia, y siendo muy baratos los grandes solares que se habían puesto a la venta, algunos de los colimotes que habían salvado su vida allá, decidieron comprar y comenzaron a edificar varias de las grandes casas que aún hoy se miran alineadas sobre la calle principal del bonito pueblo. Calle que no era otra cosas más que el tramo del Camino Real que por ahí pasaba.
SURGIMIENO Y CLAUSURA DEL CEMENTERIO DE “EL MORALETE”. –
Vinculados con el anterior, hubo otro par de eventos que pudiésemos considerar como repercusiones del primer brote de la epidemia en Colima:
El primero se remite a la apertura del “Panteón de las Víboras”. Pero antes de hablar de este nuevo “recinto” (totalmente baldío), déjenme recordarles que el surgimiento del primer Cementerio Municipal, ubicado en los terrenos de El Moralete, se debió también a otra mortandad: la que se produjo durante la epidemia de “El Cólera Grande”, en 1833, que saturó los camposantos del hospital y los templos.
Pero la existencia de aquel primer cementerio civil no sólo implicó la condena o el rechazo de la gente cuyas creencias la llevaban a sepultar sus muertos en terrenos sagrados (o camposantos), sino que, estando situado el nuevo en el extremo oriente de la ciudad, el traslado de los difuntos hacia allá se le dificultó mucho a los deudos y familiares que residían más allá del centro, o en cualesquiera de los barrios situados en las otras orillas.
Aparte de lo anterior, debo precisar que por aquel tiempo no había carrozas que brindaran el servicio del traslado de los cadáveres, y que, por si fuera poco, no todas las familias tenían suficientes recursos para rentar un carretón que les ayudara a transportar a sus muertos hacia sus tumbas, y debían llevarlos cargando en hombros.
La tercera y última dificultad consistía en que, no habiendo sobre la actual calle Madero (que era entonces La Calle Principal) un puente para cruzar la barranquilla del arroyo El Manrique, los porteadores o cargadores de los cuerpos de los difuntos (raras veces llevados en cajones de madera, y muchas veces envueltos en petates o en cobijas amarradas), se veían obligados a bajar por la empinada vereda hacia el fondo de la barranquilla, donde, para no mojarse tenían que cruzar pisando sobre resbaladizas piedras, corriendo en cada ocasión el riesgo de caerse algunos, o caerse todos al agua con el muerto incluido, y lo mismo la comitiva de los dolientes que seguía detrás.
Peligro del que a partir de su cancelación a finales de 1883, se libraron los acarreadores de los nuevos muertos.
LA CARRETA DE LA MUERTE. –
Según lo narró el profesor Francisco Hernández Espinosa en “El Colima de Ayer”, fue más de una ocasión en la que los mencionados transportadores de cadáveres terminaron caídos, mojados e incluso divertidos (o heridos) al intentar cruzar la corriente de El Manrique, pero igual sugiere que, tal vez porque consideró que la apertura de un nuevo panteón era una buena oportunidad para mejorar el traslado de los cuerpos desde sus casas, un regidor del Ayuntamiento de Colima tuvo la feliz ocurrencia de proponer al Cabildo que se buscara el modo de adquirir un carro funerario de apariencia digna, como los que se veían en la ciudad de México y en las principales de Estados Unidos y Europa.
La propuesta fue aprobada y se comenzaron a buscar precios y cotizaciones, adquiriéndose uno, finalmente, en el puerto de San Francisco, California, que obviamente llegó a Manzanillo por barco, y supongo que jalado después con mulas por el arenoso camino que había entonces entre las dunas del mar y la laguna de Cuyutlán hasta la hacienda de La Armería, y después, pasado sabrá Dios cómo, por el Río Grande, frente a Periquillos, para a partir de allí, llegar primero a Caleras, luego a Coquimatlán y finalmente a Colima.
Aquel carro funerario asumiría en 1884 el carácter de un espantoso artefacto, porque, al crecer el número de los abatidos por la epidemia, hubo algunos días en que llevó un montón de muertos en cada uno de los viajes que en el “estreno” del nuevo cementerio. Mismo que, según datos recogidos por el arquitecto Roberto Huerta San Miguel, en su libro “El camposanto de Las Víboras, una historia sepultada”, se comenzó a utilizar “el primero de enero de 1884, con la sepultura del niño José Isabel Rodríguez, de sólo dos años, fallecido a causa de una diarrea.
Roberto tuvo oportunidad de revisar una publicación que yo no conozco y él atribuye a don Remigio Rodríguez, quien era por entonces el administrador del panteón. En donde se afirma que, de las 36 personas fallecidas en Colima y sus rancherías “durante los días del 1° al 11 de octubre” (cuando la creciente del arroyo de Los Sabinos desenterró algunos cuerpos del panteón de El Moralete), nada más 11 fueron víctimas de la fiebre; 3 de tuberculosis; 3 de eclampsia; 1 de gangrena; 3 de diarrea; 1 de hidropesía; 1 de meningitis; 1 de epilepsia; 1 de hepatitis; 2 por heridas; 2 de parto; 3 de sarampión y 4 bebés “al nacer”. Pero que fueron tantas, sin embargo, las defunciones que provocó la fiebre amarilla en su rebrote del verano del 84 que, habiendo comenzado en junio con un solo caso, y tres en julio, en la ciudad de Colima; en agosto se registraron 59; en septiembre 259 y en octubre 242, comenzando a declinar en noviembre con 78, y 11 para cerrar diciembre. Sumando 653 víctimas sólo en la ciudad de Colima, mientras que según Dhylva Castañeda, en el pueblo vecino de Coquimatlán murió un tercio de sus habitantes.
Si uno compara las cifras de los muertos con el número de colimotes que había en aquellos años, la comparación resulta pavorosa. Pero de algún modo nos ilumina saber que una buena parte de cuanto ocurrió ese año, se debió a que desde las orillas sur de la ciudad (por el rumbo donde más tarde estuvo la famosa “finca de El Tívoli”), hasta el cercano pueblo de Coquimatlán se solía cultivar arroz al estilo oriental, lo que equivale a decir en potreros encharcados, en donde proliferaron por millones los mosquitos que portaban el virus mortal.
MEDIDAS DESESPERADAS PARA UNA SITUACIÓN IGUALMENTE DESESPERADA. –
Como consecuencia de tantas personas muertas y enfermas que hubo durante 1884 en Colima, se tuvieron que incrementar las plazas de sepultureros, se autorizaron dos médicos más, se les aumentó el salario a los empleados del Hospital Civil para que se animaran a seguir trabajando, y se integró una especie de comisión de arrastre que pasaba casa por casa a recoger los cuerpos de los recién fallecidos para sepultarlos inmediatamente, sin dar tiempo para misas ni para velorios; provocando con ello que algunas de las familias dolientes escondieran los cadáveres a la comisión, para poder velarlos decentemente.
El padre Mariano Tranquilino Ahumada, párroco de San Felipe de Jesús, o El Beaterio, y tío, según parece de mi abuelo Nicasio Ahumada Ponce, hizo las veces de cronista de la enfermedad que estamos comentando, y como tal escribió una crónica en la que anotó numerosos pormenores al respecto. Pero de la que sólo voy a citar ahorita dos párrafos para que podamos tener una idea de la sensación que dicha peste provocó entre nuestros antiguos paisanos:
“Comenzó a correr agosto y entonces sí ya no fue posible mantener bajo carácter a la aterradora enfermedad…
“El apremio se apodera de las familias, huyen cuantas pueden a lo lejos y, con especialidad a las poblaciones vecinas como Tonila, Almoloyan, Comala, San Jerónimo y rancherías; y en Colima, va la enfermedad llevando como a destajo barrios, sin pasar a otros, y fijándose especialmente en el litoral del arroyo, llamado Río Chiquito”.
Continuará.



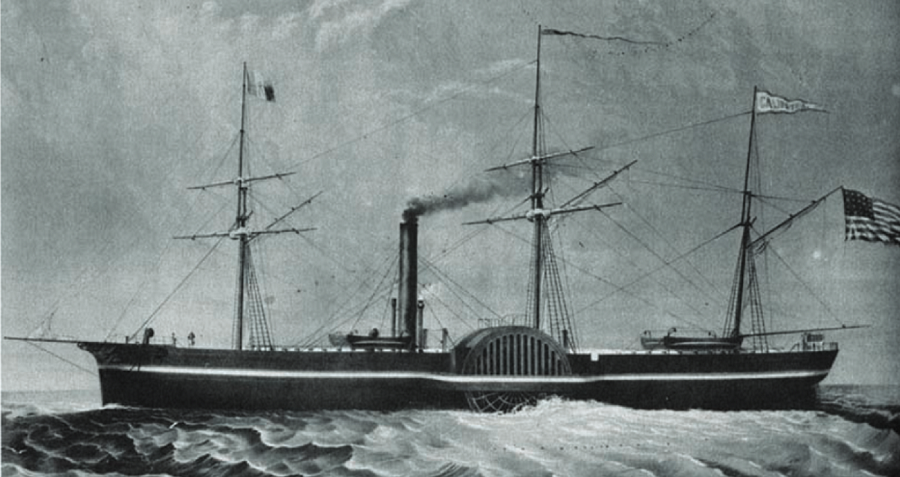





Comment here